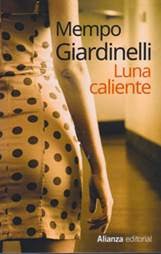* "Las mujeres más
solas del mundo" es un buen libro de cuentos que se presenta como suma de
relatos, crónicas o misceláneas. Su autor es el conocido periodista Jorge
Fernández Díaz, que aquí compone una galería del asombro de lo cotidiano que
resulta una estupenda incursión en la mejor literatura fantástica (que en mi
opinión es la que no se nota; la que no se impone como tal). Es obvio que lo elogio
declarando, a la vez, que estoy a años luz de sus posiciones políticas, pero lo
que me importa, como lector, es que en este libro hay decenas de narraciones y
algunos microrelatos de la mejor estirpe, que hacen de la lectura de esta
antología personal una delicia. Lo que me lleva a preguntar una vez más por qué
será que hay tantas resistencias académicas a admitir a las mejores plumas del
periodismo argentino en el olimpo literario. Me parece que el caso de JFD es
uno de esos. (Capital Intelectual).
* También leí
"Mika", la notable novela de Elsa Osorio que recupera la vida de una mujer
absolutamente impar, que protagonizó el Siglo XX y, como militante
revolucionaria, llegó a ser capitana del famoso POUM (Partido Obrero de
Unificación Marxista) durante la Guerra Civil Española. Nacida en Argentina y
casi desconocida, este libro la rescata del olvido. Claro que no es una biografía,
es una novela, que ineludiblemente compone una existencia de fábula. Cierto que
la lectura se hace un tanto fatigosa por momentos, pero el interés no decae porque
lo sostiene la permanente peripecia de esa asombrosa mujer nacida en 1902 y fallecida
en 1992, de la que poco o nada se sabía (al menos yo lo ignoraba todo) y sin
embargo había tanto y tan literario por saber. (Seix Barral).
* De la consagrada María
Teresa Andruetto, ganadora en 2012 del Premio Hans Christian Andersen que
otorga el IBBY y que es considerado el mayor reconocimiento a la así llamada (a
mí no me gusta ese nombre) "literatura infantil", leo durante un fin
de semana "Huellas en la arena". Se trata de un conjunto armónico y
sutil de relatos cortos, muchos de ellos con reminiscencias de las Mil y Una Noches
y ciertas tradiciones de Medio Oriente. Desiertos, camellos, visires, sultanes,
adivinos y dragones recorren estas páginas, plenos de encanto y paradojas,
conviviendo con algunos textos americanísimos, e incluso cordobeses como la
autora. No es lo mejor de Andruetto (que escribió textos memorables como
"Lengua madre" y el delicioso "El árbol de lilas") pero
seguro interesará, sobre todo, creo, a jóvenes lectores que estén entrando en
la adolescencia. (SM, El barco de vapor).
* De Joseph Roth leo,
llegando a París, "La leyenda del santo bebedor". Una hermosa novela,
ya clásica del Siglo XX y que no había leído. Justo la terminé cuando el avión
aterrizaba en París y me encantó la coincidencia porque París está en el centro
mismo de ese texto y yo no lo sabía. Me encantó conversar de esta novela,
además, con Noé y Tununa mientras nos llevaban en una camioneta hacia el hotel,
en el centro de París. Pasaron casi ochenta años y sin embargo la novela se
mantiene vigente y poética. El azaroso encanto que gobierna la vida del
choclard polaco anclado en París sigue siendo envolvente, y no tiene ninguna
importancia el hecho de que, es cierto, se le nota un lenguaje un tanto anquilosado,
envejecido. Aunque quizás sea la traducción la enmohecida, no lo sé. No
obstante, y como fuere, es un libro inolvidable que viene, de paso, a ratificar
la fabulosa vastedad de la Literatura, ésa que garantiza que siempre habrá un
libro, muchos libros, para fascinar a quien quiera leer. (Anagrama).