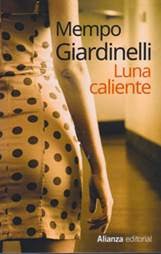• Durante otro largo vuelo reciente,
leo los cuentos de Vladimir Nabokov (1899-1977) reunidos bajo el título
"Una belleza rusa y otros cuentos" para la reconocica y ya popular
colección de Anagrama. Algunos son deslumbrantes todavía, con notables pinturas de época de ese mundo de ilusiones en el que vivían los
exiliados rusos. Hay allí una melancólicas señoritas y un inolvidable escritor
mediocre que es víctima de su propia ingenuidad, pero también hay textos que envejecieron y hoy me parecen deslucidos por
el paso del tiempo.
• Durante otro largo vuelo reciente,
leo los cuentos de Vladimir Nabokov (1899-1977) reunidos bajo el título
"Una belleza rusa y otros cuentos" para la reconocica y ya popular
colección de Anagrama. Algunos son deslumbrantes todavía, con notables pinturas de época de ese mundo de ilusiones en el que vivían los
exiliados rusos. Hay allí una melancólicas señoritas y un inolvidable escritor
mediocre que es víctima de su propia ingenuidad, pero también hay textos que envejecieron y hoy me parecen deslucidos por
el paso del tiempo. De todos modos, la obra de un gran escritor ya clásico como Nabokov, ícono del Siglo XX, siempre es una fuente a la que se puede retornar sin temores. Yo adoré, como millones de lectores en todo el mundo y todas las lenguas, su inolvidable "Lolita" (novela que sobre mi propia obra ejerció una influencia determinante). Escrita en 1955 cuando Nabokov era ya un veterano profesor universitario, encandiló al mundo y dejó estampado en la literatura un modelo de niña entre candorosa y perversa, hoy un ícono frecuente, casi un lugar común de la pedorra modernidad marketinera.
De Nabokov son también memorables sus "Clases de
Literatura Rusa", que leí hace años, cuando tuve la oportunidad de enseñar
durante un semestre en Wellesley College, la misma universidad de Boston,
Estados Unidos, en la que él trabajó, enseñó y escribió.
No sé por qué, la relectura de estos cuentos me sumió en
una inexplicable melancolía. Por suerte el vuelo no fue demasiado largo y
llegamos pronto a destino.
• Me conmueve la lectura de
"Pa que se acabe la vaina", vibrante y conmovedor ensayo del gran
escritor colombiano William Ospina. Un libro que es a la vez literatura, y de
la buena, porque su poética incluye a cualquier lector no colombiano y convoca
mediante bellas y constantes alusiones a la empatía latinoamericana. Después de
todo, nuestros países son todos parecidos en sus taras, sus abusos y traiciones
dirigenciales, sus historias absurdas, su racismo y mucho más, la lista es
larguísima. Ospina ama desesperadamente a su patria, y es el dolor y la postración
colombiana lo que lo lleva a este canto en prosa que es a la vez ejercicio de
meditación histórica y de abrumadora sensatez. Me hizo acordar poderosamente de
cuando en los años 90, aquí en la Argentina, yo escribí "El país de las
maravillas". Leyendo a mi amigo William sentí que nos hermanábamos como si
su patria y la mía fueran —como en verdad son— una misma patria expoliada por
sus propios hijos feroces, colonizados y embrutecidos por religiosidades
antediluvianas encaramadas en el poder.
Soy un declarado admirador de la obra de William, de
quien leí hace años sus admirables traducciones al castellano de los sonetos de
Shakespeare. Y leí también su poemario "El país del viento" y su "Poesía"
reunida en 2007. Y también ensayos como "Las auroras de sangre", que
en cierto modo prefigura este libro que comento, y desde luego su novela
"El país de la canela" con la que mereció el Premio Rómulo Gallegos
2009 y que narra magistralmente el descubrimiento del río Amazonas (Planeta).
• Leo también "Ladrilleros",
de Selva Almada, una especie de contrapunto feroz en un vecindario marginal de
provincia, con personajes rústicos, mañosos y violentos como desdichadamente
abundan hoy en la Argentina. Ese solo planteo es interesante y amerita la
lectura, aunque a mí esta novela me gustó menos que la primera de Almada,
"El viento que arrasa". En aquella había un clima más ominoso por
menos evidente, y la relación entre el reverendo y su hija, en el contexto
desolado de un taller mecánico en un borroso pueblo presuntamente chaqueño, me
pareció más atractiva. Pero bueno, es sólo mi opinión. Lo interesante de SA es
que los universos marginales que narra impactan por la habilidad en el manejo
de materiales tan argentinos de estos tiempos como el odio, el resentimiento y
la venganza (Mardulce Editora).
• Luego de escribir el
párrafo anterior me quedo pensando en este fenómeno —no sé cómo llamarlo mejor—
de que los primeros textos de muchos escritores/as suelen ser mejor considerados
que los siguientes. Es algo que se repite en infinidad de casos, en todas las
literaturas. En la nuestra, sin ir muy lejos, ahí están las primeras obras de Roberto
Arlt, Silvina Ocampo, Julio Cortázar u Osvaldo Soriano, para mí superiores a
las que ellos mismos escribieron después, siendo todas, se entiende, de
altísima calidad. Y pienso también que lo que ahora me pasa con Almada, me pasó
esta misma semana con Iosi Havilio. Ya he comentado en otros Lecturarios, y
elogiosamente, sus dos primeras novelas —"Paraísos" y "Opendoor"—,
pero ahora su última, reciente "La Serenidad" no me gustó nada. Me
dejó completamente afuera. O quizás no la entendí porque pretende ser
experimental. Pero en todo caso un experimento que no me interesó en absoluto.
Algo similar me sucedió hace poco, también, con mis paisanos
Miguel Ángel Molfino y Mariano Quirós, e incluso con narradoras consagradas
como María Teresa Andruetto, o Perla Suez: me entusiasmaron sus primeras
novelas, e incluso adoré más de una, pero no tanto las siguientes. Sé que son
procesos, claro, porque yo mismo los he vivido. Todavía hoy me encuentro con
lectores y críticos que dicen que lo mejor que escribí fue "La revolución
en bicicleta" o "Luna caliente", que son obras de hace treinta
años. Y quizás tengan razón y es uno, nomás, que no se da cuenta de que todo lo
que escribió después fue inferior. ¿Por qué no? Así al menos uno aprende que no se responde a
los lectores ni a los críticos, piense uno que tienen razón o que no.
Simplemente se les agradece la lectura y se acepta lo dicho en silencio, serena
y discretamente, que es como se deben recibir los comentarios de los lectores. Nada
más.